Rilke en España. Artes y Ciencias (2)
![[Img #183925]](https://rotaaldia.com/upload/images/01_2023/4333_carlos-roque-sanchez.jpg) (Continuación) ‘Alfonso X, una astronomía razonable’. Como seguro sabe, el vínculo astronómico entre el rey Sabio y la ciudad de Toledo pasa por el extraordinario equipo de medio centenar de astrónomos y científicos que el monarca creó con lo mejorcito de cada casa, entiéndase de las tres culturas (judía, musulmana y cristiana). Sin duda alguna, dicho grupo constituyó la élite de la astronomía medieval en la segunda mitad del siglo XIII, y a la que el rey Sabio encargó, primero, recopilar y traducir las numerosas observaciones astronómicas ya existentes, en especial las del astrónomo árabe Azarquiel, llamado así por el intenso azul (zarcos) de sus ojos. Y después, completarlas y revisarlas en base a las minuciosas observaciones astronómicas realizadas en el firmamento de Toledo, desde el 1 de enero de 1263 hasta 1272, por los judíos Yehudá ben Moshé y Rabiçag, tomando de referencia el meridiano toledano, entonces, el meridiano cero para medir las longitudes.
(Continuación) ‘Alfonso X, una astronomía razonable’. Como seguro sabe, el vínculo astronómico entre el rey Sabio y la ciudad de Toledo pasa por el extraordinario equipo de medio centenar de astrónomos y científicos que el monarca creó con lo mejorcito de cada casa, entiéndase de las tres culturas (judía, musulmana y cristiana). Sin duda alguna, dicho grupo constituyó la élite de la astronomía medieval en la segunda mitad del siglo XIII, y a la que el rey Sabio encargó, primero, recopilar y traducir las numerosas observaciones astronómicas ya existentes, en especial las del astrónomo árabe Azarquiel, llamado así por el intenso azul (zarcos) de sus ojos. Y después, completarlas y revisarlas en base a las minuciosas observaciones astronómicas realizadas en el firmamento de Toledo, desde el 1 de enero de 1263 hasta 1272, por los judíos Yehudá ben Moshé y Rabiçag, tomando de referencia el meridiano toledano, entonces, el meridiano cero para medir las longitudes.
Unos registros exactos y precisos que consignaban el movimiento de los cuerpos celestes sobre la eclíptica, que se reflejaron en la obra ‘Tablas (Taulas) alfonsíes o astronómicas’ 1277, sin duda el principal trabajo científico de la corte de Alfonso X y quizás el más influyente de todos pues gozaron de amplia difusión y duración en toda Europa. Él compendia la rama alfonsí del conocimiento astronómico meramente empírica y es el primer catálogo astronómico elaborado en la Europa cristiana y el más importante hasta bien avanzado el siglo XVI. Tanto es así que el mismo Copérnico las utilizó para formular la teoría del modelo heliocéntrico del sistema solar, contenida en su De revolutionibus orbium coelestium, “Sobre las revoluciones de las esferas celestes”, de 1543, y que contrapuso al anterior modelo geocéntrico de Ptolomeo.
Disculpas para el argumentario. Es probable lector que vea fuera de lugar el hecho de poner en una misma Opinión al Toledo rilkeano y al alfonsí, a la poesía y a la astronomía, al siglo XIII y al XX, y deseo que sepa que no solo lo comprendo, sino que lo entiendo, razón por la que le presento mis disculpas acerca de la anterior y divulgadora cuña astronómica. Pero es que lo veo así, quizás por deformación profesional y divulgadora, sí, lo más seguro. Ciudad, arte y ciencia de la mano, o sea, Humanidades, lo que hacemos los humanos, es un nexo que no puedo dejar escapar. Piense además que, en el ínterin, a mediados del siglo XVI, y merced a la aportación astronómica del “Rey Estrellero” tiene lugar todo un cambio de paradigma en las ciencias.
Le recuerdo que no son pocos los estudiosos que consideran a la astronomía alfonsí el germen de la revolución copernicana, a él como eslabón entre Ptolomeo y Copérnico y a su obra como la pieza imprescindible entre ambos modelos del sistema solar. De revolutionibus es el punto de partida de la astronomía moderna, además de ser una pieza clave en lo que se llamó la revolución científica en la época del Renacimiento. Como bien nos dice el poeta, ‘Si te crees capaz de vivir sin escribir, no escribas’. Lo dicho, imperdible. Y todo ocurrió en el cielo de Toledo.
Rilke y España (1912-1913). Toledo y despedida. El mismo que seis siglos largos después miraría Rilke para quien la otrora romana Toletum ya era una ciudad del cielo y de la tierra que, en su opinión, necesitaba del lenguaje de los ángeles para describirla, lo que bien podría ser. Una ciudad que fue su primer destino español tras llegar a Madrid procedente de Venecia, en la madrugada del día 2 de noviembre de 1912, Día de los Difuntos, y que, sin solución de continuidad, cruzó sin detenerse, de la estación del Norte a la del Mediodía. Tales eran sus ansias por llegar a la ciudad del Tajo, donde ponía pie unas dos horas después. Un Toledo que causó impresión en el poeta y dejó rastro en sus obras -por ejemplo en las Elegías de Duino, cuya Sexta Elegía empezó a escribir aquí y continuó en Ronda y París-, pero que abandonaba contra su voluntad, cuatro semanas después, el 30 de noviembre de 1912. Lo hacía asediado en lo meteorológico por el crudo frío y acosado en lo fisiológico por la enfermedad que ya empezaba a roerle los huesos, aunque, hete aquí la paradoja, algo recuperado en lo psicológico de su larga crisis poética. Y de ahí a Córdoba.
Rilke y España (1912-1913). Córdoba. El primero de los destinos andaluces del poeta es una ciudad a la que no llega a amar, quizás porque ya tenía previsto que fuera solo lugar de paso o, quizás también, porque sencillamente no estaba ni predispuesto ni preparado para ello. No obstante, la machadiana ‘Romana y mora, Córdoba callada’, produjo sensaciones contradictorias en él. Es aquí donde precisamente lee el Corán, cuyas páginas le convierten a un “anticristianismo casi furibundo” y donde, al visitar la Mezquita, manifiesta su queja con el conocido “peine andalucista”, ante la impronta que le produce la visión de semejante “incrustación catedralicia”. El Machado referido es, claro está, Manuel, el hermano de Antonio al decir bilioso del vibórico Borges. Ligeros de equipaje. (Continuará)
CONTACTO: [email protected]
FUENTE: Enroque de ciencia







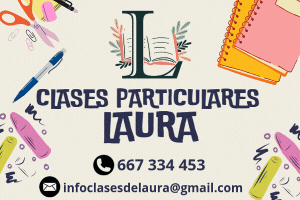




Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.171