‘Anni mirabiles’: 1666, 1905 y 1922
![[Img #174412]](https://rotaaldia.com/upload/images/08_2022/5245_carlos-roque-sanchez.jpg) (Continuación) No en vano fue en ese periodo de tiempo (1665-1666), al que algunos llaman el bienio anni mirabiles de Newton, cuando, contando éste tan solo 23 años de edad y apartado del mundo en su hogar materno de Woolsthorpe, pergeñó una manita de maravillas: la concepción de la teoría de la gravitación universal y su ley, vigente hasta inicios del siglo XX; el asentamiento de la mecánica clásica, también conocida como mecánica newtoniana; la formalización del método de fluxiones, apartado importante del cálculo infinitesimal; o la generalización del teorema del binomio. Sin olvidarnos que además puso de manifiesto la naturaleza física de los colores, al realizar el experimento crucial de su óptica, la descomposición de la luz blanca y demostración práctica que los colores primarios no se alteraban tras una segunda refracción. Ya le adelanté que, sin duda alguna, Newton es el hombre más influyente de la historia, así que parece de lo más acertado la elección de 1666 como “año extraordinario” para la ciencia.
(Continuación) No en vano fue en ese periodo de tiempo (1665-1666), al que algunos llaman el bienio anni mirabiles de Newton, cuando, contando éste tan solo 23 años de edad y apartado del mundo en su hogar materno de Woolsthorpe, pergeñó una manita de maravillas: la concepción de la teoría de la gravitación universal y su ley, vigente hasta inicios del siglo XX; el asentamiento de la mecánica clásica, también conocida como mecánica newtoniana; la formalización del método de fluxiones, apartado importante del cálculo infinitesimal; o la generalización del teorema del binomio. Sin olvidarnos que además puso de manifiesto la naturaleza física de los colores, al realizar el experimento crucial de su óptica, la descomposición de la luz blanca y demostración práctica que los colores primarios no se alteraban tras una segunda refracción. Ya le adelanté que, sin duda alguna, Newton es el hombre más influyente de la historia, así que parece de lo más acertado la elección de 1666 como “año extraordinario” para la ciencia.
‘Annus mirabilis’, 1905. Sin embargo, dos siglos y medio después, esta misma expresión volvía a ser utilizada de nuevo en este campo y asociada también a un solo hombre y diferentes disciplinas científicas. Me refiero, ya habrá caído en la cuenta por la fecha, al genial físico alemán Albert Einstein (1879-1955) quien con sus aportaciones en la importante revista científica alemana Annalen der Physik de ese año, y contando tan solo 26 años de edad, desencadenó un cambio de paradigma de una magnitud similar a la newtoniana. Cinco artículos -nada extensos, por cierto- que iban a revolucionar la Física y, cuya trascendencia, nadie podría ignorar nunca. Unos trabajos, por cierto, también una manita como los newtonianos, relacionados con varias ramas de la física -mecánica clásica, electromagnetismo, termodinámica, mecánica cuántica y relatividad especial- y que llevaban los siguientes títulos: 1. Efecto fotoeléctrico. Fue por esta investigación, publicada en junio de 1905, que Einstein ganó el Premio Nobel de Física en 1921.
2. Determinación de las dimensiones moleculares. Con él se doctoró en la Universidad de Zúrich, y son varios los autores que lo incluyen en este “año extraordinario” a pesar de estar documentado que, si bien lo terminó en abril de 1905 y lo envió a la revista en agosto, no fue publicado hasta enero de 1906. 3. Movimiento browniano. Para esta microscópica y decimonónica (1827) observación del movimiento de unas partículas de polen, por parte del botánico escocés Robert Brown, casi un siglo después, en 1905, Einstein publicaba que era debido a las colisiones con las moléculas de agua, que a su vez se movían por efecto del calor, conforme más caliente estuviera más se moverían; un fenómeno por tanto de naturaleza termodinámica. Dicha hipótesis el alemán la aportaba como una prueba de la existencia de los átomos, que en esa época todavía no estaba completamente confirmada.
4. Electrodinámica de los cuerpos en movimiento o Teoría de la Relatividad Especial (TRE). Para algunos estudiosos este artículo, publicado en septiembre de 1905, quizás sea el más famoso de los cinco. El mismo Einstein contaba que su origen se remontaba a una idea que se había planteado a los 16 años: “¿Cómo se vería un rayo de luz si uno viajara al lado de este a su misma velocidad?” Pocos años quizás para ese tipo de pregunta, pero claro ¿qué sabe nadie, de lo que es capaz de preguntarse cada uno? 5. Equivalencia de la masa y energía. Publicada en noviembre de 1905, en ella presenta la ecuación probablemente más famosa del mundo, aunque no por ello, necesariamente, la más fácil de entender, me refiero a la fórmula E = m·c² (energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado), justificadora en parte de la ingente energía desplegada en las reacciones nucleares.
‘Annus mirabilis’, 1922. Por último y sin cambiar de siglo, aunque sí de disciplina, nos adentramos en la parcela de la literatura que en este año y como tal arte de la expresión, hablada y escrita, cambia para siempre. Es el año asombroso del Modernismo anglosajón, cuando se publican el Ulysses de James Joyce y La Tierra baldía de T. S. Eliot, y donde otras obras y personajes brillaron también con luz propia. No olvidemos que lo mejor de Rainer María Rilke se produce ese año, termina Elegías de Duino y escribe Sonetos de Orfeo. O Fernando Pessoa, de alguna manera, conecta con W. B. Yeats a través del mundo de lo esotérico. Y Pound tiene ya en plena fase de composición sus Cantos.
Sin olvidarnos que en este año de 1922 Albert Einstein recibe el Premio Nobel de Física, no en persona ni por su Teoría de la Relatividad sino por la explicación del efecto fotoeléctrico; aunque antes tiene lugar el inusitado debate en la parisina Sorbona, entre el físico relativista y el filósofo Henri Bergson acerca del tiempo, ya sabe lo del insólito y categórico einsteniense: “el tiempo de los filósofos no existe”.
CONTACTO: [email protected]
FUENTE: Enroque de ciencia

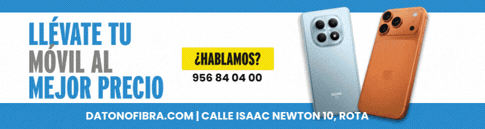





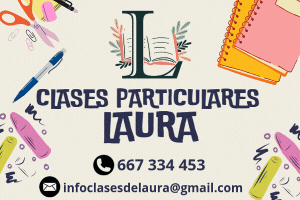




Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.114