Un Cuento Clásico
Érase una vez allá en tiempos muy remotos, aquellos que se pierden en la memoria, en un lugar muy, muy lejano, pero no tanto como podáis pensar, que en una pequeña villa, alojada al borde del tenebroso mar, ese que como fruto de la planicie de aquel mundo terminaba en un abismo sin fin, que sepa usted dónde iría a dar, vivían a veces felices y otras bastante peor, una pequeña comunidad de antiguos bárbaros, que una vez instalados en el imperio, fueron asimilando sus costumbres.
Fruto de los nuevos tiempos, rememorando las historias de los irreductibes galos de la aldea de Astérix, que un campamento de un nuevo imperio vino a instalarse allí. Pero como esto es un cuento, en lugar de tenérselas a base de poción mágica con los extraños vecinos, gracias al maná que les caía del otro lado de la empalizada de separación, quiso la Providencia que todo entre ambas comunidades fuera amor a primera vista. Además como nuestra villa (¿ o era aldea?) era tan singular, en lugar de resultar ligera de cascos como los amantes de aquella época, guardó total fidelidad al recién llegado, a pesar de sus caprichos y excentricidades.
Pasaron muchos años hasta que ocurrió que en una de esas casualidades que hacen normal el devenir de los años, entre las distintas tribus que pretendían dirigir el cotarro, alcanzaron la máxima responsabilidad lo que fue un matrimonio, por supuesto de conveniencia, que en gentes como aquellas era de lo más normal. La nueva reina, investida de su cetro de poder, reclinaba dulcemente su autoridad en su cónyuge que, además de rey, dominaba las artes oscuras, siendo un reconocido mago (no vayan a pensar que por ser rey y mago se le fuese a aparecer la estrella que le guiara, aunque él puede ser que se lo creyera).
Quiso el destino que su reinado pasara de una época de extraña opulencia a un status bastante más deficitario que haría difícil que los bien acostumbrados súbditos de la villa aceptasen bien, o lo que es lo mismo, que aguantaran sin rechistar la que les caía encima. La reina y el rey, o mejor dicho el rey y la reina, con su corte de palaciegos, dispusieron las cosas para que el chollo (perdón, la situación) se mantuviera dentro de los límites tolerables. Para ello contaban con la bondad de las gentes y su resignación fatalista a los designios divinos. Todo hubiera sido previsible, pero los malos vientos que barrían el imperio trajeron hasta el apacible lugar ideas ponzoñosas que contaminaron las mentes de los sufridos villanos.
Como si de un reguero de pólvora se tratase la cizaña fue haciendo mella en los buenos trigales de la conciencia ciudadana. Los malos profetas esparcieron sus retorcidas doctrinas que fueron poco a poco calando en las inocentes mentes de los paisanos. Pronto, donde todo había sido humildad y resignación, nació la discordia y el descontento, y con ellos la queja y más tarde la protesta.
Los voceros de la villa dieron cobijo a las insidias, y a pesar de la numantina defensa de los fieles acólitos del poder, no se pudo evitar que la flor del descontento germinase en el común. Ya nadie se creía que los pequeños errores y descuidos que, sin mala intención, surgían en la gobernación de la villa fueran nimios e insignificantes. Es más, los delegados del viejo estado tuvieron a bien dar pábulo a las infundadas acusaciones de los descontentos que, atizando el fuego de la subversión, fueron dinamitando la sagrada confianza que tan excelsos regidores habían ofrecido.
Los sueños inquietantes, llenos de desasosiego, impedían el descanso de los sacrificados reyes, lo que les llevó a buscar responsables allá donde creyeron que mejor les vendría para su tranquilidad. Se vieron en la picota los revoltosillos locales, los jefes de las otras tribus y de paso todos sus miembros y simpatizantes, llegando incluso a acusar como inductores a otros muchos de allende la empalizada. No, por supuesto, entre los vecinos del campamento. Ellos eran la gran esperanza. Así se quiso inculpar a todo bicho viviente que pudiera representar la mínima disensión y fue tanta su animosidad y su obsesión que hasta olvidaron sus sagradas obligaciones, haciéndose descuidados hasta los más eficientes palaciegos.
Llegados a este caótico momento se pierde el hilo del relato, pues los documentos desaparecieron para siempre, llevados por las riadas de aguas no muy transparentes, que también de eso tenían que quejarse los insidiosos. Si bien malas lenguas acusan que algunos honrados funcionarios, cercanos en el corazón a aquellos queridos gobernantes, se afanaron en que no quedaran testimonios escritos de tan funestos sucesos, con el sano propósito de que hechos tan nefandos como los citados no volvieran a ocurrir.
Manuel García Mata










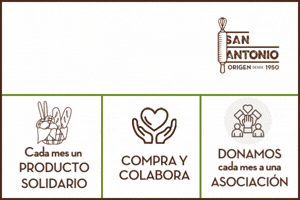



















Cucudrulu | Miércoles, 26 de Diciembre de 2012 a las 17:39:39 horas
Pues nada, nada, choca esos cinco.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder