San Roque: el santo, la ermita y la plaza
![[Img #265580]](https://rotaaldia.com/upload/images/08_2025/3863_carlos-roque-sanchez.jpg) El santo del perro. Cuando estas lГӯneas vean la luz digital, quedarГЎn cuatro dГӯas para la celebraciГіn de la onomГЎstica del santo cuyo nombre cambia de significado segГәn su etimologГӯa sea latina вҖңfuerte como rocaвҖқ, o alemana вҖңgrito de guerraвҖқ, y que junto a otros hombres de Dios (hombre entendido como sustantivo masculino singular y genГ©rico, y Dios es Dios no necesita de explicaciГіn), segГәn el santoral catГіlico se celebra el 16 de agosto, San Roque, canonizado en 1584. Una festividad que este aГұo del SeГұor de 2023 cae en miГ©rcoles y es el ducentГ©simo vigesimoctavo (228.Вә) dГӯa en el calendario gregoriano, quedando por tanto 137 dГӯas para finalizarlo, y un santoral catГіlico entendido en la acepciГіn de conjunto o lista de personas reconocidas por la Iglesia como santos o beatos en una fecha concreta.
El santo del perro. Cuando estas lГӯneas vean la luz digital, quedarГЎn cuatro dГӯas para la celebraciГіn de la onomГЎstica del santo cuyo nombre cambia de significado segГәn su etimologГӯa sea latina вҖңfuerte como rocaвҖқ, o alemana вҖңgrito de guerraвҖқ, y que junto a otros hombres de Dios (hombre entendido como sustantivo masculino singular y genГ©rico, y Dios es Dios no necesita de explicaciГіn), segГәn el santoral catГіlico se celebra el 16 de agosto, San Roque, canonizado en 1584. Una festividad que este aГұo del SeГұor de 2023 cae en miГ©rcoles y es el ducentГ©simo vigesimoctavo (228.Вә) dГӯa en el calendario gregoriano, quedando por tanto 137 dГӯas para finalizarlo, y un santoral catГіlico entendido en la acepciГіn de conjunto o lista de personas reconocidas por la Iglesia como santos o beatos en una fecha concreta.
В
Un santo del que a ciencia cierta y como persona mortal se pueden afirmar pocas cosas. Por lo que tengo averiguado de Г©l, en la tradiciГіn cristiana, aparece en el siglo XIV como un peregrino occitano, protector de la peste y otras infecciones. Y cuenta una leyenda que enfermГі de peste y se ocultГі a la vista de sus conciudadanos en un bosque cercano a Piacenza (Italia), un escondite donde cada dГӯa recibГӯa la visita de Melampo, un perro que le llevaba un panecillo con el que saciaba el buen hombre su hambre ВҝPor quГ© lo hacГӯa el animal? ВҝCГіmo sabГӯa dГіnde estaba el apestado? ВҝPor quГ© un pequeГұo pan, tan solo?, buenas preguntas, como buena la acciГіn perruna que, para mГЎs inri, no quedГі ahГӯ. Ha de saber que el hombre santo, al parecer, sanГі de las heridas producidas por la peste, gracias a los lamidos del animal, una saliva salutГӯfera la suya, sin duda alguna. Ya, pero me pregunto, Вҝfue una curaciГіn natural o sobrenatural?, Вҝhubo milagro acaso, anduvo de por medio una intervenciГіn divina? En fin, son cosas que se cuentan y que han podido suceder, pero que a lo mejor no han pasado. (Prudente, dixit)
В
Ermita de San Roque. Su construcciГіn en las afueras de la villa data de mediados del siglo XVII y estГЎ relacionada, muy probablemente, con las epidemias de peste que se dieron en AndalucГӯa durante ese siglo. Un pequeГұo y mayeto oratorio rural presidido por el santo al que el pueblo acudГӯa para rezar por todas las calamidades y contratiempos que ocurrГӯan o le podГӯan ocurrir: desde la falta de trabajo, diferentes enfermedades de familiares o hambrunas; hasta sequГӯas, plagas o la vida del hijo que marchaba al servicio del Rey; pasando por maremotos, como el de primeros de noviembre de 1755 que se iniciГі como terremoto en Lisboa, y otras desgracias humanas y de demГЎs animales.
В
Con el tiempo, la villa fue creciendo y sus calles, de manera natural, tendieron a confluir en la otrora ermita aislada, solo rodeada de campos y entonces encrucijada de caminos rurales, que asГӯ se terminГі convirtiendo en una plazuela. Ni que decir tiene que en estos casi cuatro siglos de existencia este edificio ha vivido muchas vicisitudes, cumplido con muchas funciones (ermita, iglesia, parroquia), experimentado no pocas modificaciones en su estructura, tanto interior como exterior, mente y por supuesto en ella han recibido y reciben culto muchas otras imГЎgenes ademГЎs del santo que nos trae. Un santo por cierto cuya devociГіn en Rota no parГі de crecer y prueba de ello es el significativo nГәmero de niГұos que fueron bautizados con ese nombre en la segunda mitad del siglo XVIII. Ya de la que va, y como nota cultureta, Roque es tanto nombre de varГіn como apellido de origen andaluz.
В
Plaza de San Roque. Le decГӯa unas lГӯneas mГЎs arriba que con el tiempo la encrucijada de caminos rurales de la ermita se terminГі convirtiendo en una plazuela a la que desembocaban las calles que provenГӯan del casco antiguo, y aquГӯ le digo que, segГәn reza la primera referencia documental que se tiene y data del Гәltimo cuarto del siglo XVII (1678), se llamГі asГӯ desde el principio en honor al santo. Perdone mi descuido, la susodicha estГЎ situada en pleno centro de la localidad y delimitada por la avenida MarГӯa Auxiliadora y las calles Castelar, Aviador DurГЎn y Alcalde GarcГӯa SГЎnchez, no tiene pГ©rdida, es la plaza de San Roque.
В
Un nombre que desde el principio llevГі pero que no ha sido el Гәnico pues, como seguro sabe, esto de cambiar el nomenclГЎtor callejero segГәn soplen los vientos es algo que tampoco es que sea muy raro. Lo que sГӯ es menos frecuente es que el cambio dure tampoco como Г©ste: tras cuatro siglos y medio de reconocimiento al santo, en marzo de 1936, la plaza pasГі a llamarse AГӯda Lafuente para en noviembre, lo que se dice en un visto y no visto, volver a recuperar el del santo, hasta hoy ВЎOjo a las fechas! Estas cosas suceden y, a diferencia de otras, tambiГ©n pasan.
В
BibliografГӯa.
- GarcГӯa de QuirГіs MilГЎn, Antonio (1974). Historia de la Ermita y CofradГӯa de la Vera Cruz (Cuatro siglos de historia local).
- LiaГұo Pino, Ignacio (1989). Viejas calles roteГұas. ColecciГіn Picobarro.
- MartГӯnez Ramos, JosГ© Antonio (2013). Nombres antiguos de las calles y plazas de Rota. Sus orГӯgenes, cambios y otros sucesos notables ocurridos en ellas. Imprenta DICOM
- Arjona Lobato, Prudente (2015). Historias Populares de la Villa de Rota.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
В
вҖңEl perro de San Roque no tiene rabo...вҖқ
Un lector atento y avisado de esta semanal OpiniГіn me advierte que no es la primera vez que asomo a esta tribuna del diario digital Rota al DГӯa la expresiГіn вҖңel santo del perroвҖқ y asГӯ, una fue la semana pasada por motivos digamos taurГіmacos, вҖҳTarde de toros en El Puerto. DГӯa de San Roque, 2025вҖҷ, de la otra, mГЎs antaГұona ya, se han cumplido dos aГұos en estas fechas, вҖҳSan Roque: el santo, la ermita y la plazaвҖҷ, mГЎs centrada en Rota. Y me escribГӯa para ver si podГӯa indagar algo mГЎs acerca del tema del enfermo y milagrero santo, el perro cuidador-sanador, Melampo de nombre, su inexistente y salutГӯfero rabo y, por supuesto, el origen y razГіn del trabalenguas del encabezado. QuerГӯa saber quГ© hay a ciencia cierta de tal historia en su conjunto, una especie de poner los puntos sobre las Гӯes, ya sabe gente curiosa, lo que estГЎ bien, lo malo es que, mucho me temo es muy poco mГЎs lo que sГ© al margen de lo que le contГ© hace un par de veranos.
В
Del cГЎnido Melampo, nombre de adivino griego por cierto, no le puedo decir ni siquiera la raza, si acaso lo que tradiciГіn popular dice y es sabido por todos; en EspaГұa, y que me conste, si el animal ha destacado por algo es por no tener cola o rabo, tal y como reza el trabalenguas: вҖңEl perro de San Roque no tiene rabo, porque RamГіn RamГӯrez se lo ha cortadoвҖқ. Hay quien dice que tras cortГЎrselo, el tal RamГӯrez arrojГі al mar el trozo rabil amputado y que, nada mГЎs caer al agua, Г©ste, gracias a los poderes del santo se supone, se transformГі en un pez; un supuesto sucedido que fue interpretado como un milagro Вҝpero por quГ©?, si le soy sincero, no entiendo nada de esta historia, ni la utilidad del supuesto milagro, ni el porquГ© del corte rabero, ni el papel de R. R. en todo este embrollo. Y no queda aquГӯ la cosa, hay otra leyenda popular sobre el santo hombre que hace referencia a un brote de cГіlera que sufrieron algunas ГЎreas andaluzas a finales del siglo XIX durante el cual los enfermos peregrinaban hasta una ermita de San Roque para rezar y curarse. AllГӯ encaminaban sus doloridos cuerpos y, con plegarias, pedГӯan ser curados, una cuestiГіn de creencia, algo de lo mГЎs humano y compartido, pero, por aquello quiero pensar de que al santo rezando y con el mazo dando, resulta que, avisados, los peregrinos tambiГ©n llevaban dinero. Unas monedas con las que comprar ciertos polvos curativos que al parecer allГӯ vendГӯan, una cuestiГіn de ciencia, algo tambiГ©n humano pero quizГЎs ya no tan compartido. Me explico.
В
Unos polvos, los de la ermita dedicada al santo Roque, que al decir de las gentes servГӯan para sanar diferentes enfermedades, y que estaban fabricados con una ignota mezcla de hierbas a la que se aГұadГӯan raspaduras de rabo de perro. Como lo lee, pero no de un perro cualquier, no, eran raspaduras del rabo del perro del santo Roque, y fГӯjense cГіmo es la vida de curiosa, esta credulidad, pues como que sГӯ la entiendo. Vamos que me la creo, ya ve de quГ© poco estamos hechos los hombres, es mГЎs hasta me hago cargo de su utilidad, bien dicho, de su doble utilidad. Si es verdad que los polvos curaban, la supuesta mejora en salud de los enfermos que los tomaban hacГӯan la creencia mГЎs que razonable, primer provecho; pero si no era asГӯ y los polvos no tenГӯan ninguna propiedad curativa, como resulta que los crГ©dulos peregrinos lo compraban dinero en mano, el negocio econГіmico sacro-sanador para la Iglesia estaba asegurado, segundo lucro. De un aspecto del asunto, el medicinal, la verdad es que muy Гәtil no creo que fuera para los enfermos, no; pero del lucrativo, estoy mГЎs que convencido que lo era para los religiosos, naturalmente. Vamos, tan fructГӯfero debiГі resultar el negocio de la hierba, que el pobre perro se quedГі sin rabo, bien de tanto rasparlo o de cortarlo, como reza el trabalenguas, вҖңEl perro de San Roque no tiene rabo...вҖқ, y de aquellos polvos medievales le he traГӯdo hoy estos negros sobre blanco internГЎuticos.
В
Claro que entonces, Вҝa quГ© viene, lo de вҖңRamГіn RamГӯrez se lo ha cortadoвҖқ? A estas alturas de la entrada trabalenguas-perruna-roqueГұa creo que resulta mГЎs que evidente mi ignorancia supina, vamos que de este asunto no tengo ni idea: ni de por quГ© no tiene rabo este perro, ni de quiГ©n fue RamГіn RamГӯrez, ni del por quГ© se lo cortГі si es que lo hizo. Son preguntas al aire en busca de respuestas, que quien escribe traslada al paciente lector que haya llegado hasta aquГӯ, por si tuviese a bien mandarme sus propias respuestas. AsГӯ que marchando una tautolГіgica de ciencia popular, por lo que les presento mis disculpas, aunque a cambio le ofrezco un nuevo apunte, este pictГіrico, sobre otro perro sin rabo y famoso. EstГЎ en el cuadro titulado Las Meninas o La familia de Felipe IV (1656) del pintor barroco sevillano Diego VelГЎzquez (1599-1660), justo en su parte inferior derecha segГәn se mira, y se trata de un manso mastГӯn espaГұol en actitud de reposo; un perro al que le falta parte de su cola, como el de San Roque, pero a diferencia de Г©l sabemos su raza, aunque desconocemos su nombre. Al revГ©s que el del santo, vaya entonces lo uno por lo otro, raza por nombre.
В
CONTACTO: [email protected]
FUENTE: Enroque de ciencia
В







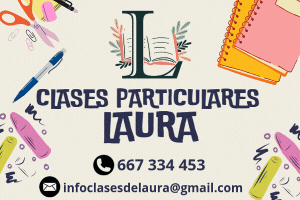




Normas de participaciГіn
Esta es la opiniГіn de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participaciГіn implica que ha leГӯdo y acepta las Normas de ParticipaciГіn y PolГӯtica de Privacidad
Normas de ParticipaciГіn
PolГӯtica de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.31