A propósito de lo ortográfico. Tildes
![[Img #263557]](https://rotaaldia.com/upload/images/08_2025/7061_carlos-roque-sanchez.jpg) Con algo de retraso le traigo algún que otro comentario generado por la Opinión de hace un par de semanas, recuerde, aquella relacionada con la Selectividad y la corrección de las faltas de ortografía en los exámenes de la misma. Ya sabe, un asunto docente, didascálico y poliédrico en el que no entraré por obvios motivos -unos físicos de espacio y tiempo, y otros personales de idoneidad intelectual-, pero sobre el que se me pedía cierta aportación docente, animada quizás, quiero pensar, por aquello afirmado en distintas ocasiones de que esta entrega roteña, semanal y sabatina nació con vocación de servicio. En fin, errores que se comenten en esta vida en la que resulta ser cierto aquello de ser esclavo de nuestras palabras y señor de nuestros silencios, gran verdad; pero a lo que voy que me disperso.
Con algo de retraso le traigo algún que otro comentario generado por la Opinión de hace un par de semanas, recuerde, aquella relacionada con la Selectividad y la corrección de las faltas de ortografía en los exámenes de la misma. Ya sabe, un asunto docente, didascálico y poliédrico en el que no entraré por obvios motivos -unos físicos de espacio y tiempo, y otros personales de idoneidad intelectual-, pero sobre el que se me pedía cierta aportación docente, animada quizás, quiero pensar, por aquello afirmado en distintas ocasiones de que esta entrega roteña, semanal y sabatina nació con vocación de servicio. En fin, errores que se comenten en esta vida en la que resulta ser cierto aquello de ser esclavo de nuestras palabras y señor de nuestros silencios, gran verdad; pero a lo que voy que me disperso.
El arte de la ortografía. El caso es que, en su mayoría, estos lectores/comentaristas eran coincidentes, por un lado, en la mala impresión y la desagradable sensación que las faltas ortográficas producen en el lector, en cualquiera. Una deficiencia en la escritura a la que no ayudan el sistematizado uso del corrector de ortografía y gramática instalado en distintos dispositivos electrónicos como el móvil o el ordenador y que ha dado lugar a que los jóvenes cada vez le presten menos atención y, por tanto, cometan un mayor número de errores. Por otro lado, en sus comentarios, ustedes mostraban estar concienciados de un par de circunstancias: una, el hecho de escribir un texto con una o varias faltas ortográficas, puede significar cosas diferentes, desde poco nivel cultural hasta excesiva dejadez en el correcto uso del lenguaje; otra, que independiente del motivo de las mismas, estas resultaban inadmisibles fuera cual fuera aquel. Y, por estotro, aunque advertidos de que para prevenir el mal uso del lenguaje tenemos a nuestra disposición diferentes recursos como leer con frecuencia, consultar el diccionario cada vez que se dude o repasar los textos que se escriben (por cierto, un amable lector me recuerda los famosos y didácticos Cuadernos Rubio), algunos de ustedes me apuntaban la posibilidad de un prontuario con las faltas ortográficas más frecuentes. En fin, todo sea por dejar una buena impronta escrita y la controvertida vocación de servicio.
Faltas de ortografía más comunes: Tildes (1). Entendidas como errores en la escritura que infringen las normas de ortografía y gramática, según la Fundación del Español Urgente (Fundéu) existe cierto consenso en admitir que, a la hora de escribir, probablemente sean las tildes las faltas más cometidas por los españoles. Las más habituales, bien por su ausencia o presencia incorrecta, y no menos importantes pues pueden determinar el significado de una frase; entre otras recordar: su ausencia en las palabras agudas, graves o esdrújulas; las normativas en los pronombres exclamativos e interrogativos, (“¿cual ha sido el equipo vencedor?” en lugar de “¿cuál ha sido el equipo vencedor?”. O ya que va de pronombres cómo no traer a colación, en esto de los acentos gráficos, que los personales tú y él lo llevan siempre (“No fuiste tú, fue él el que lo hizo bien”); pero no así los determinantes y artículos, que nunca se acentúan (“El examen, tu examen, está ya hecho desde hace muchos meses”). Bueno, también está lo de estos otros pronombres, también personales, mí y ti, el primero con tilde diacrítica (“¡A mí me lo vas a decir!”) del todo necesaria para no confundirlo, por ejemplo, con la nota musical mi o con el determinante posesivo que, en 1982, hizo famoso a ET, el extraterrestre “Mi caasaaa”. No me negará que es un buen nexo éste, entre artes mayores, la cuarta (música) y la séptima (cine), y el arte/ciencia de la ortografía, sobre el que volveremos.
Faltas de ortografía más comunes: Tildes (y 2). Pero antes hacemos lo propio con el segundo de los pronombres, ti, que no tiene que diferenciarse de ninguna otra palabra por lo que no es precisa la tilde. Y ya de la que va, siguiendo con los pronombres no me resisto a ponerle negro sobre blanco otro ilustrativo ejemplo que se resume en la expresión “A mí sí, pero a ti no”, donde el adverbio de afirmación “sí” se escribe con tilde diacrítica, igual que si hubiera actuado como pronombre personal (“Él hablaba para sí mismo”). Caso del todo distinto a si hubiera actuado como conjunción, “si vienes, te avisaré” o, de nuevo vuelvo a la cuarta de las artes mayores, como nota musical “La canción empieza en si bemol”, que se escriben sin tilde. Otro gallo es el que canta con el adverbio de negación “no” (vaya por Dios con los vínculos), donde al no existir otras palabras con la misma escritura que puedan confundir, no necesita de la tilde diacrítica. Por lo general, en español, las palabras de una sola sílaba no la llevan, salvo que se usen para diferenciar significados, y que no es el caso de nuestro adverbio que tiene uno único como negación. En resumen, si se refiere a una afirmación o a un pronombre la lleva, y si es una conjunción o una nota musical no la lleva.
‘Sï, pero no’ . Sí, pero no, que no, que no / tú dices que me quieres, pero no. / Que no, que no, tú dices que me quieres / Pero no, que no, que no, porque tu amor me hiere. O eso al menos cantaba la artista Lolita, en la canción titulada ‘Sí, pero no’ perteneciente al álbum Espérame de 1987. A propósito del nexo artístico, le tengo que contar algo, pero por hoy mejor lo dejo aquí, que lo poco gusta y lo mucho cansa. (Continuará)
CONTACTO: [email protected]
FUENTE: Enroque de ciencia

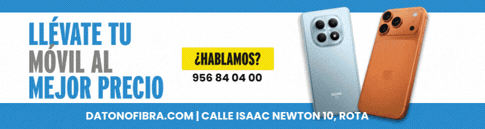





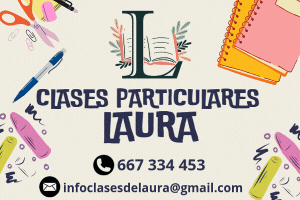




Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.175