Muerte y Romanticismo
![[Img #252680]](https://rotaaldia.com/upload/images/04_2025/1690_carlos-roque-sanchez.jpg) A rebufo. De una de mis últimas charlas quedó en el debate un fleco suelto acerca del vínculo existente entre ese suceso irreversible que resulta ser la muerte expresada así, sin eufemismos prescindibles (entiéndase fallecimiento, defunción, deceso, óbito o expiración, entre otros), y comprendida bien sea de forma popular rápida y ligera (fin de la vida) o, si quiere más científica y compleja, como el resultado de la homeostasis en un ser vivo, o lo que es lo mismo, de su incapacidad para mantenerse vivo. Entre este suceso irreversible de la muerte le decía, y el movimiento cultural y artístico que floreció a finales del siglo XVIII y principios del XIX, va para tres siglos ya, que conocemos como Romanticismo y que buscaba expresar una visión emocional y subjetiva del mundo. Un mundo al que la muerte, como la vida, pertenece por supuesto y que pronto se convirtió por derecho propio para los románticos en tema central, en el evocador de una profunda reflexión sobre la naturaleza, el paso del tiempo y la transitoriedad de la vida humana.
A rebufo. De una de mis últimas charlas quedó en el debate un fleco suelto acerca del vínculo existente entre ese suceso irreversible que resulta ser la muerte expresada así, sin eufemismos prescindibles (entiéndase fallecimiento, defunción, deceso, óbito o expiración, entre otros), y comprendida bien sea de forma popular rápida y ligera (fin de la vida) o, si quiere más científica y compleja, como el resultado de la homeostasis en un ser vivo, o lo que es lo mismo, de su incapacidad para mantenerse vivo. Entre este suceso irreversible de la muerte le decía, y el movimiento cultural y artístico que floreció a finales del siglo XVIII y principios del XIX, va para tres siglos ya, que conocemos como Romanticismo y que buscaba expresar una visión emocional y subjetiva del mundo. Un mundo al que la muerte, como la vida, pertenece por supuesto y que pronto se convirtió por derecho propio para los románticos en tema central, en el evocador de una profunda reflexión sobre la naturaleza, el paso del tiempo y la transitoriedad de la vida humana.
“Muerte romántica”. Que a diferencia de la más prosaica no se limita a la mera desaparición física y terrenal, sino que da un paso más al representar una conexión con lo infinito, lo trascendental y lo eterno, con un más allá de la mera existencia terrenal. Un enfoque que sin embargo no estaba marcado por la desesperanza sino por una melancolía que sublimaba el hecho como parte del ciclo natural de la existencia. Una muerte expresada a través de la exaltación de los sentimientos, la pasión y la ruptura con el pasado, que toma su inspiración del dolor, la tristeza, la melancolía, la soledad y de una profunda insatisfacción con el mundo. Pero en la que ella, la muerte, desde el punto de vista romántico, no era el definitivo final, sino tan solo un paso, un tránsito hacia algo superior y más grande dentro de la misma naturaleza; de ahí que fuera la encargada de reflejar esta caducidad mediante paisajes solitarios y cielos nublados que simbolizaban el paso del tiempo, su fugacidad, y la proximidad del fin de la vida, la muerte. Una temática que ha sido abordada por muchos artistas románticos.
Romanticismo y Arte, ‘El caminante sobre el mar de nubes (1818)’. Entre ellos destaca, quizás como el más emblemático de todos, el pintor paisajista alemán Caspar David Friedrich cuyas obras representan a la muerte no como un final sino como una transición, una parte inherente de la existencia humana. Y dentro de su obra, la pintura más icónica es sin duda ‘El caminante sobre el mar de nubes’ (1818), donde un hombre solitario, de espaldas al espectador, se enfrenta a un mar de nubes contemplando el infinito horizonte desde lo alto de una montaña; una magnífica muestra de la relación entre lo humano, lo sublime y la muerte. Un cuadro en el que, de un lado, la figura humana emerge diminuta ante la vastedad del paisaje, una sugerencia de la pequeñez del ser humano frente a la inmensidad del mundo natural; y del otro, un mar de nubes que se puede interpretar como metáfora de la muerte, frontera nebulosa entre la vida y lo desconocido. Una conexión con el entorno que ayuda a aceptar la mortalidad, un espacio donde lo humano y lo divino se unen porque no lo olvidemos, en la perspectiva romántica la muerte no es un fin trágico sino un paso hacia lo sublime, lo eterno.
Romanticismo y Arte, ‘Abadía en el robledal’ (1809). Unos conceptos, los del paso del tiempo y la contemplación de la muerte, en los que el pintor alemán ya había profundizado casi una década antes de la célebre El caminante sobre..., con otra de sus obras clave, Abadía en el robledal (1809), pintura que nos muestra las ruinas de una abadía rodeadas de árboles marchitos, con un cortejo fúnebre avanzando hacia el interior del edificio. Y aunque en ella es evidente la muerte, implícita en la desolación del paisaje y la decadencia de la arquitectura, sin embargo, lejos de representar una tragedia, el autor nos la sugiere como parte natural del ciclo de la vida; una naturaleza que se sobrepone a las ruinas humanas, recordando la transitoriedad de la existencia y la persistencia de lo eterno. Pero no solo estas dos pinturas de Friedrich están impregnadas de una profunda melancolía, no en vano, en su visión romántica, la muerte no es una separación sino una integración de lo humano en el orden universal; una parte de la naturaleza pues, así como el paisaje, la vida humana es breve, pero pertenece a algo eterno.
Romanticismo y muerte. Otros exponentes artísticos. Entre otros artistas románticos que exploraron la muerte en sus obras le reseño a: la escritora británica Mary Shelley, quien exploró la relación entre la muerte y la ciencia en su Frankenstein (1818); el poeta londinense John Keats que aborda la fugacidad de la vida en poemas como Oda a un ruiseñor (1819); o en suelo patrio el fuendetodino Francisco de Goya quien en sus Pinturas negras (1820-1823) representó la muerte de manera oscura y perturbadora, reflejando el miedo y la desesperanza humana. También el francés Eugène Delacroix, en La muerte de Sardanápalo (1827), nos ofrece una visión dramática y teatral de ella, resaltando el sufrimiento y la belleza trágica. Sin olvidarnos del estadounidense Edgar Allan Poe, maestro del relato gótico que convirtió a la muerte y el duelo en el eje central de su obra, le recuerdo sus relatos El cuervo (1845) y Ligeia (1838), donde los entrelaza con lo sobrenatural y lo melancólico.
CONTACTO: [email protected]
FUENTE: Enroque de ciencia

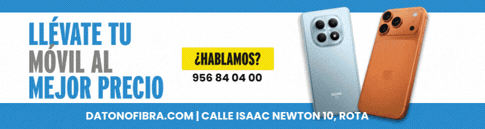





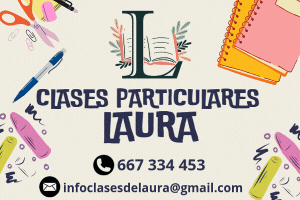




Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.175