"Nunca puedo mirar detenidamente a un mono,…
![[Img #182535]](https://rotaaldia.com/upload/images/12_2022/9885_carlos-roque-sanchez.jpg) “…sin caer en humillantes reflexiones muy mortificantes”. La frase fue pronunciada en 1695 por el dramaturgo inglés William Congreve y refleja a la perfección la externa fascinación, a la vez que íntima repulsión, que en algunos de los humanos provocan las evidentes semejanzas entre el hombre y otros primates (del latín, primas 'primero') como monos y chimpancés. Toda una paradoja a poco que se piense. Una buena medida de esta fascinación nos la dan, por un lado, el numeroso público que siempre tienen estos animales en los parques zoológicos, seguro que se ha dado cuenta de ello y, por otro, el largo tiempo que este público permanece observándolos, resultan hipnóticos. Paradójico le decía, porque la repulsión proviene de una más que inquietante idea nacida, precisamente, de esta atenta y prolongada observación: el más que probable hecho de que estemos emparentados, que también seamos monos, sí, más grandes, más inteligentes, más evolucionados. Pero monos.
“…sin caer en humillantes reflexiones muy mortificantes”. La frase fue pronunciada en 1695 por el dramaturgo inglés William Congreve y refleja a la perfección la externa fascinación, a la vez que íntima repulsión, que en algunos de los humanos provocan las evidentes semejanzas entre el hombre y otros primates (del latín, primas 'primero') como monos y chimpancés. Toda una paradoja a poco que se piense. Una buena medida de esta fascinación nos la dan, por un lado, el numeroso público que siempre tienen estos animales en los parques zoológicos, seguro que se ha dado cuenta de ello y, por otro, el largo tiempo que este público permanece observándolos, resultan hipnóticos. Paradójico le decía, porque la repulsión proviene de una más que inquietante idea nacida, precisamente, de esta atenta y prolongada observación: el más que probable hecho de que estemos emparentados, que también seamos monos, sí, más grandes, más inteligentes, más evolucionados. Pero monos.
Nada nuevo bajo el Sol. En realidad, esta “novedosa” idea de la evolución, asociada por lo general al siglo XIX, no era por aquel entonces ni siquiera nueva. Aunque ya había sido planteada por algunos científicos -como los naturalistas franceses L. Leclerc, conde de Buffon y J. B. Lamarck en 1809- previamente llegó a serlo también por un buen médico y pésimo poeta inglés, Erasmus Darwin. Sí, el abuelo paterno de Charles Darwin quien de pequeño, al parecer, leyó un libro publicado en 1796, Zoonomia, en el que su abuelo desarrollaba en extensos y, por qué no decirlo, algo menos que discretos poemas, una singular idea. La de que toda la vida en el planeta podría haber evolucionado a partir de un único antepasado, una idea singular y paradigmática que además no andaba nada, nada, descaminada. Está más que demostrado que las especies biológicas pueden experimentar cambios, si se ven influidas de forma directa por el ambiente en el que viven; de ahí nuestro parecido con el mono que tanto mortificaba al dramaturgo inglés, allá por las postrimerías del XVII.
Darwin, de creacionista a evolucionista. Algo parecido se debía ya barruntar, aunque solo fuera de forma inconsciente, el joven Darwin cuando más de un siglo después, en 1831, aceptó un puesto como naturalista a bordo del bergantín HMS Beagle. Y lo que empezó como una travesía marítima de cinco años de duración por medio mundo, a primera vista protagonizada por un Darwin creacionista -según sus propias palabras, “no abrigaba la menor duda sobre la verdad estricta y literal de cada palabra de la Biblia”-, terminó siendo protagonizada, sin saberlo y casi sin darse cuenta, por un Darwin evolucionista. Visto con detenimiento, y a tenor de los resultados, resultó ser todo un viaje a través del espacio y del tiempo, uno que cambió por completo no solo su visión de la vida en nuestro planeta, sino la del resto de la humanidad. Un periplo que justificó lo parecido que somos a algunos primates, con las consiguientes reflexiones, humillantes y muy mortificantes, de algunos.
Darwin y ‘Jenny’. Reflexiones quizás no muy diferentes a las que más o menos vino a pensar el evolucionista inglés mientras en 1838, casi dos años después de haber finalizado su asengladura alrededor del mundo, observaba a la famosa orangután 'Jenny' que se exhibía en el Jardín Zoológico de Londres, toda una atracción animada para la época. Según cuentan, en el transcurso de un experimento, el científico le puso delante del rostro un espejo y observó, con sorpresa, su expresión de desconcierto, una muy, muy, parecida a la humana. También se percató de su cara de miedo y recelo cuando, a escondidas, hacía algo que sus cuidadores le tenían prohibido, mismamente como nosotros. No, pensó, no podía ser casualidad. Y, es más, si la Biblia dice que el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo era posible que se pareciera tan extraordinariamente a ciertos simios? No de nuevo, tampoco podía ser creación divina. Ni casualidad ni creación, no apuntaban hacia allí las pruebas científicas.
Teoría de la evolución biológica. En realidad, todas las muestras de animales y plantas recogidas a lo largo de su singladura de cinco años apuntaban en otra dirección y confirmaban su intuición. Estamos emparentados, en mayor o menor grado, con la vasta panoplia de formas de vida que pueblan el planeta, eso es lo que muestra la teoría de la evolución biológica a través del mecanismo de la selección natural. Es lo que había. Para él se trataba de una reflexión que, a diferencia de lo que pensaba el dramaturgo, no tenía nada de humillante ni mortificante, pero a la que no llegó de forma sencilla; a pesar de su incuestionable genialidad, necesitó más de veinte años para publicarla, El origen de las especies (1859). Darwin pone fin a la fallida pretensión del hombre de hallarse escindido del reino animal, al mostrar nuestra pertenencia al reino natural como un animal más, no descendemos de los monos, somos sus primos lejanos, ni menos ni más. No somos un ser vivo de origen único, eso no es más que otra de nuestras antropocéntricas ilusiones narcisistas.
CONTACTO: [email protected]
FUENTE: Enroque de ciencia

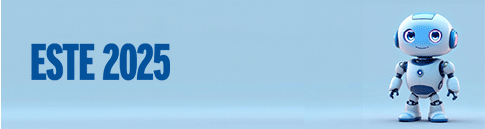





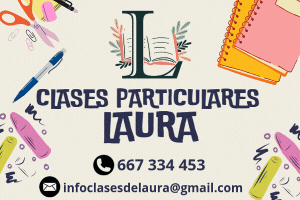




Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.111