A propósito de diciembre
![[Img #156693]](https://rotaaldia.com/upload/images/12_2021/9052_carlos-roque-sanchez.jpg) Diciembre calendario. Empiezo por lo que es bien conocido de todos. El pasado miércoles día uno del actual y casi internacional calendario gregoriano, comenzó este mes que ocupa el duodécimo y último lugar en el humano ordenamiento anual del tiempo, constando de treinta y un días en su haber, como bien sabemos por la regla de la mano izquierda que ya empleamos para el pasado mes octubrino. Sin embargo, lo que quizás no sea ni tan conocido ni por tantos, son este par de detalles relativos al día y mes que le traigo ahora. Del primero ha de saber que el 1 de diciembre, desde el punto de vista de las matemáticas y en la actualidad, corresponde al tricentésimo trigésimo quinto día del año, si éste es de duración normal, 365 días, o al 336.º si es bisiesto, o sea, trescientos sesenta y seis días. Quedan, en cualquier caso, 30 días para finalizar este Año del Señor de 2021. Respecto al segundo detalle, el mes, sepa que no siempre ocupó este 12.º lugar pues, en el antiguo calendario romano, cuando el año constaba solo de diez meses, diciembre era el décimo, justo detrás de noviembre.
Diciembre calendario. Empiezo por lo que es bien conocido de todos. El pasado miércoles día uno del actual y casi internacional calendario gregoriano, comenzó este mes que ocupa el duodécimo y último lugar en el humano ordenamiento anual del tiempo, constando de treinta y un días en su haber, como bien sabemos por la regla de la mano izquierda que ya empleamos para el pasado mes octubrino. Sin embargo, lo que quizás no sea ni tan conocido ni por tantos, son este par de detalles relativos al día y mes que le traigo ahora. Del primero ha de saber que el 1 de diciembre, desde el punto de vista de las matemáticas y en la actualidad, corresponde al tricentésimo trigésimo quinto día del año, si éste es de duración normal, 365 días, o al 336.º si es bisiesto, o sea, trescientos sesenta y seis días. Quedan, en cualquier caso, 30 días para finalizar este Año del Señor de 2021. Respecto al segundo detalle, el mes, sepa que no siempre ocupó este 12.º lugar pues, en el antiguo calendario romano, cuando el año constaba solo de diez meses, diciembre era el décimo, justo detrás de noviembre.
¿Por qué se llama así? Debe su nombre a que era el décimo mes (en latín, ‘decem’, diez) del calendario romano. Claro que eso fue así hasta que se añadieron dos meses más al comienzo del año por decisión de Julio César, y corriera dos lugares su posición hasta la actual, que es la duodécima. Un cambio que a la vista está, no afectó a su denominación ordinal pues se sigue llamando diciembre, a pesar de que ya no ocupa la posición diez, sino la doce. Una paradoja más sin la menor importancia, como no la tiene el hecho de que nuestro actual calendario gregoriano empiece en enero, a pesar del deseo del propio Julio César que prefería que el año arrancara en marzo, con el equinoccio de primavera. Pero no pudo ser. Esa batalla del comienzo del año se la ganó el Senado Romano, que prefería el solsticio de invierno como fecha de inicio anual. Está visto que, en política, como en casi todo de esta vida, no siempre se puede ganar, ni aunque se sea el gran Julio César, famoso entre otras por su conocida ‘Veni, vidi, vici’.
‘Veni, vidi, vici’. A propósito de la locución latina, que podemos traducir por “Vine o llegué, vi, vencí”, permítame unas puntualizaciones del tipo cultureta. La primera es de naturaleza histórica. Al parecer y según Suetonio, la expresión fue pronunciada por Julio César -al vencer éste a Farnaces II rey del Ponto, en la batalla de Zela, allá por el año 47 a. C.- mientras se lo comunicaba al Senado romano. La segunda guarda relación con su significado. Todo hace pensar que César no se quería referir con ella a los avatares de la guerra, que hubiera sido lo normal, sino a hacer valer la celeridad de su victoria, o lo que es lo mismo, a resaltar su destreza militar. Una interpretación coincidente con el uso que en la actualidad se le da, de forma habitual, para significar la rapidez con la que se ha hecho algo con éxito.
La tercera es etimológica. Como seguro sabe la forma correcta es ‘Veni, vidi, vici’, primeras personas del pretérito perfecto simple de los verbos en latín ‘venire’, ‘videre’ y ‘vincere’. De forma que la muy difundida por desgracia ‘Vini, vidi, vinci’ (derivada del latín medieval) es errónea por lo que se desaconseja al igual que: ‘Vini, vidi, vici’; ‘Vini, vidi, vinci’ o ‘Veni, vidi, vinci’. Sean estas líneas un granito de arena más a la hora de desactivar su incorrecto uso. La última es ortográfica. Por ser una expresión latina, y según la ‘Ortografía de la lengua española’ de la RAE, lo adecuado es escribirla en cursiva o entrecomillada.
Arte y calendario. Hasta tres botones de muestra le traigo de la asociación entre poesía, música y diciembre. Una terna de representaciones que empiezo con un grande de la literatura, el escritor español del Siglo de Oro Francisco de Quevedo, y su obra póstuma publicada en 1648, el soneto ‘Parnaso español 19’ que en sus versos 9, 10 y 11 nos dice: ‘Pudo al sol que a diciembre volvió mayo / volverle, de envidioso, al occidente, / la luz con ceño, el oro con desmayo’. Sí, como también dejó escrito el infanteño: “Creyendo lo peor, casi siempre se acierta”. Y del siglo XVII al siglo XX, aunque seguimos de la mano de la poesía y de otro grande, en este caso de la del chileno Pablo Neruda y su obra póstuma el ‘Libro de las preguntas’ de 1974.
Un compendio de preguntas poéticas sin respuestas, entre las que se encuentra ‘¿Y cómo se llama ese mes?’, que arranca así: ‘¿Y cómo se llama ese mes / que está entre diciembre y enero? / ¿con qué derecho numeraron / las doce uvas del racimo?’. En él Neruda lo cuestiona todo de manera sencilla, pero, al menos para mí, confusa. Y del siglo XX al siglo XXI, dando un salto a la música con la canción ‘Diciembre’, perteneciente al álbum ‘El planeta imaginario’ (2017) del grupo donostiarra La Oreja de Van Gogh. En la misma su autor, Pablo Benegas, casi al final nos confiesa: ‘Qué más da mirarnos si siempre es diciembre. / Qué más da cruzar los dedos si ya no me mientes. / Qué más da que llueva, qué más da mojarnos, / si bajo el paraguas no vas de mi brazo.’ En fin, comparen y compren.
CONTACTO: [email protected]
FUENTE: Enroque de ciencia

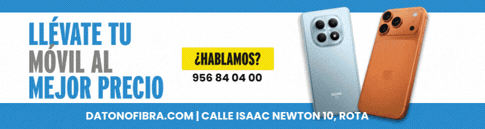





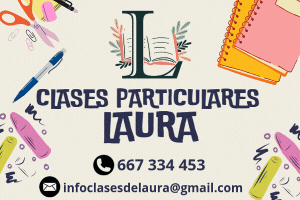




Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.85