"Harina, pan, tahonas y molinos"
"Historias populares de la villa de Rota", por Prudente Arjona
![[Img #106763]](https://rotaaldia.com/upload/images/01_2019/3686_prudente-nueva-maqueta.png) En esta sección se ofrecerán fragmentos del libro escrito por el roteño Prudente Arjona, titulado "Historias populares de la villa de Rota", que como su propio nombre indica, refleja buena parte de la historia local. Aunque el libro está a la venta en papelerías del municipio, el afán del autor nunca fue lucrarse con ello, por eso, permite a Rotaaldia.com compartir algunos de sus capítulos para que el gran público tenga conocimientos de una parte pasada de la villa
En esta sección se ofrecerán fragmentos del libro escrito por el roteño Prudente Arjona, titulado "Historias populares de la villa de Rota", que como su propio nombre indica, refleja buena parte de la historia local. Aunque el libro está a la venta en papelerías del municipio, el afán del autor nunca fue lucrarse con ello, por eso, permite a Rotaaldia.com compartir algunos de sus capítulos para que el gran público tenga conocimientos de una parte pasada de la villa
Os dejamos el capítulo.
El trueque en tiempos pasados suponía la moneda de cambio por antonomasia, puesto que la liquidez no era la nota más predominante en una sociedad empobrecida y falta de recursos. Cambiar peonadas por alimentos, leche, pan, etc., era práctica habitual, y así se daba, por ejemplo, en el pago de la molienda de granos para obtener la harina necesaria para la panificación, cuyo trueque tenía su propio nombre denominado maquila, que se le llamaba a la porción de grano, harina o aceite que correspondía al molinero por la molienda. Pero se dio el caso, concretamente en el año de 1768, que los agricultores detectaron cierta picaresca en los molineros, al comprobar que la harina molida, restándoles la parte de la maquila, no se correspondía de acuerdo al trigo entregado. Por tal motivo, el Ayuntamiento solicitó del Consejo de Castilla autorización para nombrar en la villa un Fiel Medidor para el repeso de la harina, argumentando para ello que a las entradas de este pueblo se hallan dos molinos de viento, propios del convento de descalzos de esta localidad, uno a la banda de levante y otro a la de poniente, con una piedra o asiento cada uno y que además, en el interior del pueblo existen nueve tahonas, una de cuatro asientos, tres con igual número de asientos, una con dos, y las tres restantes con un solo asiento, y que el perjuicio de uniformidad considerado por este Ayuntamiento era únicamente porque temía que volviese de las tahonas y molinos menos harina de la que se llevaba por los vecinos, cuyo recelo aseguraban de hecho propio y por experiencia los caballeros diputados y síndicos por haber tocado faltas en el peso de dicho producto, todo lo cual se podría evitar con la creación de fiel para el repeso, cuyo beneficio gozarían los labradores y demás vecinos con el gremio de panaderos.
Asimismo, que en los molinos se maquilaba por entonces a 32 cuartos sin alteración por cada fanega de trigo y en las tahonas a 64, en cuyo precio se tocaba alteración de más o menos según el valor de los granos.
Por último, que habiendo deliberado sobre este particular, el Ayuntamiento lo había aprobado por considerarlo útil y conveniente al vecindario, a cuyo efecto tenía asimismo acordado ubicar su oficina en la plaza llamada de la Caridad, como más pública y a propósito a los fines pretendidos, siendo necesario que los tahoneros, solos o unidos, dispusiesen el acarreo del trigo desde la casa de los dueños hasta la expresada oficina para su pesaje, llevándolo luego a sus molinos o tahonas para la molienda, y volviéndolo a traer nuevamente al fiel para su repeso.
Si ahora el pan se consume menos, y no es precisamente el alimento primordial en nuestra alimentación por eso de las dietas, en épocas pasadas era fundamental para la población, por lo que las historias, anécdotas y situaciones ocasionadas con el abasto del pan son innumerables. Sobre los molinos de viento podemos decir que hubo una época en que el convento de los mercedarios descalzos monopolizaban los mismos, disponiendo de varios de ellos, aprovechando los vientos de poniente y de levante, usando unos para la extracción de aceite y otros para el grano, principalmente trigo. Pero no sólo fueron ellos los explotadores de dichos molinos, pues se puede leer en actas capitulares cómo aparecen molinos junto al río Salado y supuestamente en las Almenas, en cuyo entorno encontramos una calle llamada Alpechín, de lo que se desprende la posibilidad de la existencia de un molino de aceite.
Estos molinos sufrieron muchos destrozos y desperfectos durante la invasión anglo-holandesa, que luego los moradores del convento repararon. Así, en la documentación del convento de la Merced que se custodia en el Archivo Histórico Nacional, aparece un asiento indicando que los frailes invirtieron 15.000 reales en la reconstrucción del Molino Viejo, para lo cual trajeron maestros de Cartagena de Levante para la reparación de dicho molino. Por otra parte, también personas particulares solicitaron hacerse cargo de otros molinos en estado ruinoso con el fin de restaurarlos, como fue el caso de don Manuel Prellezo, vecino de la Isla de León, que en l813 solicitó del Consistorio poder rehabilitar el molino que había existido en el arroyo del Salado, ofreciendo al Ayuntamiento construir asimismo a sus expensas un puente de cantería sobre dicho río por el que pudiese transitar calesas, así como dar la fanega de harina a 8 reales de vellón por las ventajas que había de reportar a la causa pública. Eran tiempos difíciles, derivados de la invasión francesa, por lo que del proyecto nunca más se supo.
De igual manera, en 1799 don Fernando Ruiz solicitó del Ayuntamiento licencia para construir un molino de viento en el sitio del Ejido, ofreciendo rebajar 2 reales en la fanega de trigo sobre el precio a que la cobrasen las tahonas, siempre y cuando no se permitiese construir otro molino a persona alguna en el término de diez años. El Consistorio acordó el 2 de septiembre de dicho año acceder a dicha petición, señalándosele al efecto el sitio oportuno.
Por otra parte, también hubo en ocasiones problemas importantes relacionados con el funcionamiento de los molinos, tahonas y el suministro de harina por molineros y tahoneros. Uno de estos se dio en el año de 1812, al quejarse los vecinos de que los tahoneros no fabricaban el pan suficiente para el abastecimiento de todos los habitantes de la Villa. Cuando el Ayuntamiento les pidió explicaciones sobre el particular, los panaderos se justificaron diciendo que el problema no era falta de trigo, sino la carencia de las suficientes bestias para moler el grano necesario para los amasijos. A la vista de esta contestación el Ayuntamiento acordó autorizar a los particulares para que realizaran las moliendas por su cuenta, pudiendo utilizar también el llamado Molino de Guerra, en cuyo caso aconsejaban que lo hicieran en grupos importantes para que el precio saliera rentable para todos. En otras ocasiones, como en 1808, los tahoneros solicitaron poder subir de 12 a 14 reales el precio por fanega de trigo molida, arguyendo para ello que la paja y cebada para las bestias utilizadas en la molienda se había encarecido. En 1813 el gremio de tahoneros solicitó una nueva subida por la misma razón, autorizándoles el Consistorio a que subiesen hasta 20 reales la fanega de trigo molido, saliendo el cuartillo a cinco reales.
Si seguimos hablando en éste y próximos capítulos sobre la harina, los molinos y las tahonas, es porque el pan era en épocas pasadas el alimento principal del pueblo, como se puede suponer y ya mencionaba. Se comía pan, y cualquier cosa… una cebolla, por ejemplo, y no siempre el pan fue de trigo, sino que como tal se fabricó de cebada, centeno, maíz, etc. También nuestros antepasados vivieron situaciones donde no había ni tan siquiera pan, como fue el caso del año 1812, o lo hubo sólo en cantidades mínimas, como en el tiempo de recesión alimenticia que siguió a la posguerra, ya que todo lo que producía el campo se utilizaba como trueque para pagar la deuda de guerra contraída con otros países fascistas, como Italia o Alemania, que aportaron a los nacionalistas a las ordenes de Franco material bélico, tropas, etc. Esto ha quedado reflejado en nuestros anales históricos como la más triste y negra situación de la época contemporánea de este país, en el que, perdido en el tiempo, un día jamás se puso el Sol. Pero para no adelantarnos a los acontecimientos, seguiremos hablando paso a paso de algunos de los momentos vividos por nuestros ancestros, que si bien ahora para nosotros parecen simples anécdotas, para ellos significaron momentos de agobio, tristeza y miseria.
Ocasiones hubo en que la escasez de trigo obligó al Ayuntamiento a importar harina y trigo desde otras poblaciones, aunque con ciertos riesgos. Así, en 1804, el pueblo comenzó a quejarse del olor desagradable que emanaba del pan, cuya harina surtía a los tahoneros el Pósito Público. Ante tales protestas el Ayuntamiento ordenó que dicha especie fuese inspeccionada por el médico, el gobernador, el escribano publico, el regidor y dos diputados. Ellos manifestaron bajo juramento, vistas y reconocidas las harinas de las barricas almacenadas en las paneras del Pósito, que aunque existían varias barricas a las que se le había detectado acido muriático y precisamente ese era el motivo de la alteración del color de la harina en la superficie, no incidía en la calidad del resto de su contenido, por lo que no existía inconveniente alguno para su consumo.
Algo parecido ocurrió en 1811, ya en plena invasión francesa, en que trató el Ayuntamiento sobre la existencia de 85 barricas de harina, de las 90 adquiridas en el norte de España con cargo al Pósito Publico para el suministro del Común, las cuales corrían el riesgo de perderse si no se despachaban con la mayor brevedad por ser añejas, bien vendiéndose o repartiéndolas entre los vecinos abonados al precio de 280 reales de vellón cada una, pagaderas en todo el mes de junio del corriente año. Era el precio estimado para que no sufriese quebranto el fondo que facilitó su compra, por cuyo medio, no sólo se aseguraba el capital invertido en ella, sino que, junto con el reparto del trigo que se acababa de hacer, se remediaba a los labradores que tanto lo necesitaban para atender a la escarda de sus sembrados, cuya operación no había podido llevar a cabo como lo exigía su necesidad y situación por la muy corta porción existente de dicha especie, al tiempo que se atendía en parte al sufrimiento del vecindario en medio de la escasez y carestía que se tocaba de dicho grano. Acordó el Ayuntamiento el 9 de marzo a propuesta del alcalde ordinario don Juan Barrera Patino, repartir las expresadas barricas en el modo propuesto por el señor Barrera, por encontrarlo justo, arreglado y de conocida utilidad al vecindario.
Antes de continuar, y por si aún hay personas que desconozcan el significado de la palabra tahona, a la que hemos recurrido en multitud de ocasiones, aclaramos que tahona viene de la palabra árabe attahúna, que significa molino de harina, cuya rueda, piedra o asiento es movido por bestias. Por lo tanto, al hablar de las tahonas o de los molinos de viento nos vemos obligados a referirnos también a dichas piedras redondas, de constitución dura, que girando una sobre otra, muelen el grano que el molinero va vertiendo poco a poco entre ambas piedras. En Rota existían canteros dedicados a tallar dichas piedras, labradas en diferentes tamaños según demanda, pues si estaban destinadas a los molinos de viento, por ejemplo, los asientos eran de grandes proporciones, mientras que las que se utilizaban en casa para moler manualmente no solían medir más de 40 o 50 centímetros. En los campos, azoteas y patios roteños se puede encontrar aún estas reliquias decorando algún rincón.
En Rota no existía, que se sepa, una cantera especifica donde el gremio dedicado a la extracción y elaboración de dichas piedras pudiera obtenerlas, sino que los canteros buscaban el material adecuado en desmontes, la playa o las canteras abiertas para la extracción de cantos para la construcción. Hace un puñado de años, acompañado del cronista de la Villa, José A. Martinez Ramos, encontramos tres lugares donde existían huellas o vestigios de haber sido utilizado para el tallado de piedras de molino. Uno de ellos fue en los baños de la Garzola, conocido popularmente por piedra de los Calaores; otro lugar fue en los polvorines de Roa Martín, donde se encuentra hoy la Depuradora Municipal, y el tercero, que invito a los lectores a visitar en marea baja, siempre que las arenas de la orilla nos las tenga cubiertas en ese momento, en la zona de playa de la Costilla conocida como Pelapú, que es el lugar rocoso que queda al descubierto en mareas grandes, situada junto al espigón de levante. Allí quedan al descubierto las huellas de los cinceles utilizados para la extracción de dichos asientos, algunas piedras de molino de diferentes tamaños sin acabar de labrar, así como las marcas dejadas por las ya extraídas.
Como testimonio de que la actividad de tallistas o canteros de piedras de molino era una realidad en nuestro pueblo, basta mencionar que en uno de los cabildos del año de 1745 la Corporación Municipal acordó cobrar a los canteros la mitad de los impuestos que pagaban por la extracción de las mencionadas piedras, aunque eso sí, debían pagar por adelantado al Municipio los correspondientes a las piezas a cortar.
Asimismo, antes de dar por cerrado el apartado destinado a las piedras de molino, y como testimonio de la importancia que tuvieron estas actividades en la localidad, según refleja don Francisco Ponce en su libro Speculum Rotae dentro del capítulo dedicado a la Marina roteña del Novecientos, frecuentaba por aquel entonces el muelle roteño un falucho portugués llamado O que Deus quera, patroneado por el luso Joan da Fonseca, que solía venir a Rota a buscar piedras de molino.
Si algo está demostrado a lo largo de la vida es que la historia se repite. Digo esto pensando en lo relatado en capítulos anteriores sobre el asunto de la harina y la molienda, porque si en el medioevo y en épocas posteriores era imprescindible para la fabricación del pan la molienda realizada por los molinos de viento y las tahonas, una vez que la electricidad se convirtió en el eje de la revolución industrial, aunque en Rota fuese a menor escala, la aparición de los molinos industriales movidos por corriente eléctrica eliminó de golpe toda la parafernalia que rodeaba el funcionamiento de los antiguos molinos y tahonas de siempre, cuya energía era generada, bien por el viento, bien con el auxilio de bestias que giraban ininterrumpidamente alrededor de un eje en el que se encontrabas instaladas las piedras de molino.
Este sistema había quedado, en apariencia, superado. Sin embargo, llegó la época de los años cuarenta, los años del hambre, cuando, debido la necesidad de atender al pago de la ya mencionada deuda de guerra obligó al gobierno de Franco a racionar al pueblo los escasos y fundamentales alimentos mediante cupones de racionamiento. Así, por ejemplo, a cada persona le correspondía un bollo de pan de 100 gramos, cantidad a todas luces insuficiente, lo que dio lugar a la aparición de un mercado negro de todo tipo de alimentos y otros muchos artículos, lo que se tradujo en la inmediata afloración de numerosos estraperlistas, que se encargaban de buscar la materia prima extra, usando los más increíbles sistemas, viajando incluso a lomos de bicicletas por esos caminos de Dios, sorteando a las encapotadas parejas de Civiles, que los llamaban injustamente contrabandistas, cuando en realidad sólo fueron valientes quitahambres del pueblo.
Por aquel entonces se daba a las panaderías un cupo diario de sacas de harina para fabricar un determinado número de bollos para el abastecimiento de la población, pero como el pueblo necesitaba más pan del que el Gobierno estipulaba, el ingenio que, como vulgarmente se dice, es mas listo que el hambre, la gente se dedicó a comprar la harina o el grano de estraperlo, moliéndolo y fabricando el pan en casa, y algunos incluso de manera industrial.
En la época que nos ocupa existían en la localidad, que sepamos, dos molinos eléctricos clandestinos, gracias a los cuales, y junto a las panaderías que se prestaban a ello, equilibraban en parte la restricción del pan, aparte de la gran labor humanitaria que sus propietarios ejercitaban con su ilegal trabajo, que ni era suficiente, ni todo el mundo podía acceder a ese pan por las limitaciones económicas.
Estos molineros fueron los siguientes: Manuel Galea, Piñonate, ayudado por su concuñado Laureano Ramos, que tenían su negocio en el número 3 de la calle Argüelles, junto a lo que fue la ferretería de Rafael Macias, en cuya casa, profunda y estrecha, hacían su molienda de forma clandestina. El otro molinero fue Antonio Pavón, primo de Amalia, la mujer de Galea, que tuvo su molino en la calle Mina, junto al actual bar de Emilio, en un reducido habitáculo sin ventilación al que se accedía por un dificultoso pasadizo camuflado bajo unos lebrillos de lavar la ropa.
El referido Manolo Galea, sobre cuyas espaldas recaía la responsabilidad de dar de comer a once bocas, se ayudaba para ello con el expresado molino, que tenía escondido en la última habitación de la mencionada casa de vecinos, mientras que en la sala anterior tenía instalado un taller de tornear piezas de madera, cuyo torno, que le servía de tapadera, hacía funcionar simultáneamente para disimular y amortiguar, con el ruido que producía el torno, el procedente del funcionamiento del molino de grano.
Como podréis entender, Manuel Galea hubo de aprender a tornear, lo que consiguió gracias a la ayuda de un amigo, Jesús Ferris, gran ebanista y hombre servicial, que vino de Tomelloso a cumplir el servicio militar, pero que se asentó en Rota tras conocer a Cándida Ruiz, que vivía en la misma casa del molino, y con la que posteriormente contrajo matrimonio.
Esta obligada actividad de carpintería, en la que se hizo sin pretenderlo un verdadero profesional, le servía para camuflar su verdadero trabajo de molinero, para lo que tenía que contar, además, con la colaboración de los ya citados estraperlistas, que le suministraban la materia prima, así como de los panaderos que le alquilaba de madrugada el horno para cocer su pan una vez finalizado el cocido del amasijo legal, e incluso de algún que otro rentista, sereno o municipal, que hacía la vista gorda permitiendo la descarga del trigo, dando aviso de la llegada de la Inspección o Fiscalía, y pasando por alto la ilegal actividad panadera, donde se molía de día y se hacía el pan de noche.
Luego, los molineros-panaderos vendían por las mañanas el amasijo elaborado durante la noche, y allí también se desplazaban aquellas personas colaboradoras a cobrar el impuesto revolucionario en forma de hogazas, bobas, redondos y cundis de pan, que sabían a sus respectivas familias a gloria bendita.
Haciendo una comparación con estos tiempos que corren, bendita corrupción la de aquellas arriesgadas personas, cuya única ilegalidad consistía en sacar del hambre a sus respectivas familias y a las de aquellos imprescindibles colaboradores y funcionarios, a quienes, al igual que los demás ciudadanos, la pieza de pan de cien gramos por persona era a todas luces insuficientes.
No podemos asimismo olvidar una anécdota que se daba con relativa frecuencia en relación con las intervenciones que efectuaba la Fiscalía que venía de Cádiz que, tras el oportuno chivatazo de algún envidioso, confiscaba el motor de aquellos molinos clandestinos, lo que acarreaba a sus propietarios un grave problema que era rápidamente subsanado en el mismo momento en que dicho motor salía a subasta en El Puerto de Sta. María, pues era adquirido nuevamente por estos molineros, que estaban al quite tras el aviso de los confidentes adecuados, lo que les permitía seguir elaborando pan de contrabando.







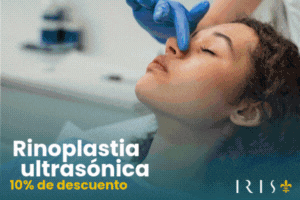



















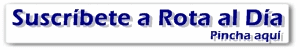









Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.27